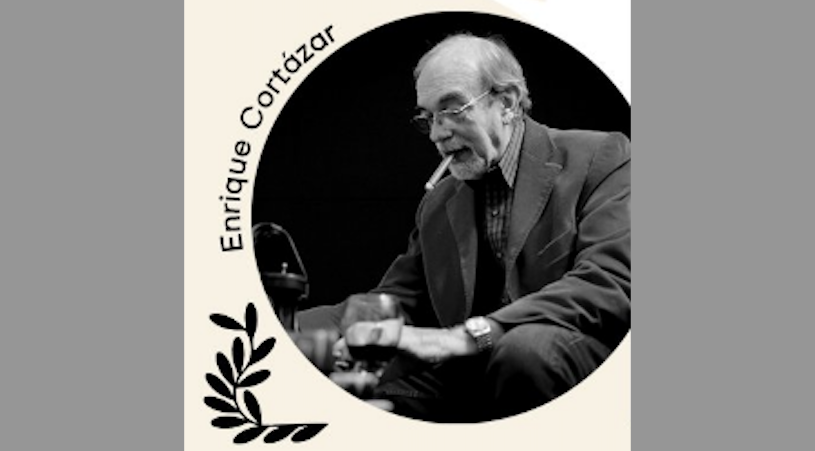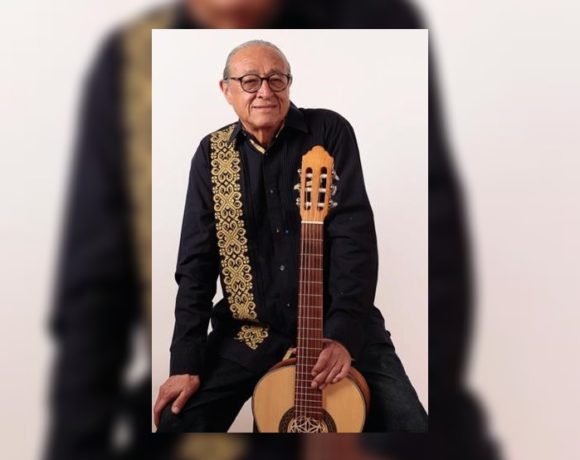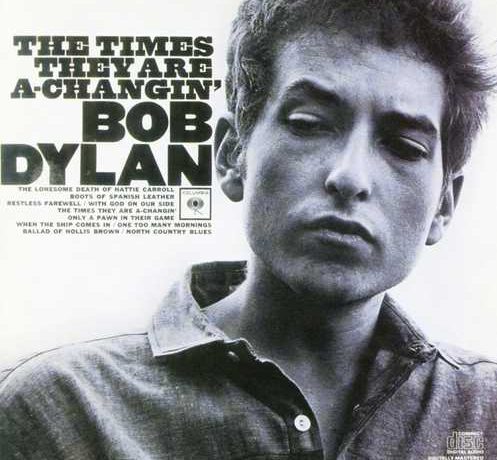Nombrar la vida a través de la muerte

Ciudad de México, 4 de noviembre.- ¿A quién no le ha guiñado un ojo la muerte? ¿No es acaso el suicidio un acto que aterra y fascina a la vez? Y qué podemos decir de esa mezcla letal y embriagadora de la poesía y el suicidio. La poesía y la muerte comparten una habitación en el corazón de los poetas. La poesía sabe que siempre, detrás de ella, va esa presencia ineludible que le habla al oído.
En “Sendero de suicidas”, Rubén Rivera aborda este tema con una puntualidad extraordinaria. El autor sabe que el suicidio no es un acto producto de la desesperación y el desaliento, al contrario, es un acto de lucidez y control sobre la vida misma. En el poema que abre el libro, a manera de prefacio, Rivera dice con una maravillosa contundencia:
“…los más perfectos suicidas son aquellos que aman la vida y se matan para no desperdiciarla en un mundo tan vulgar y mediocre que adora las flores de plástico, la presunción del éxito que da el dinero y el arte colgado en las bóvedas de los millonarios, ah, y la impostura de la poesía escrita por aquellos que nunca se matarían por defender la verdadera poesía y su pureza”.
Estas palabras son la introducción a un libro inesperado donde los poetas suicidas toman la palabra. Está dividido en diez secciones, cada una de ellas dedicada a un distinto medio utilizado para consumar la muerte a manos propias: Bala, Gas, Barbitúricos, Vacío, etcétera. La última sección es Diversos y, como su nombre lo indica, incluye a los escritores que optaron por métodos menos convencionales. El nombre del poeta y sus años de nacimiento y muerte dan título a cada poema.
Sorprende que cada uno de los suicidas hable en primera persona. Nos encontramos ante los fantasmas que dicen su último poema justo en el momento en que se dejan ir, en el instante preciso de cruzar el umbral. Cada segundo de lectura es un suspiro final y contiene su belleza. Los textos son una ventana donde es posible asomarse al momento más íntimo del suicida y escuchar sus últimas palabras, y estas últimas palabras son de tal hermosura y contundencia que nos dejan sentir las feroces corrientes de la sangre ante una bala, la suavidad del gas en los pulmones. Extraer del lenguaje los golpes y las caricias de la muerte requiere de un oficio impecable y una sensibilidad extraordinaria que pocas veces se puede disfrutar. Así, al ver a la muerte a los ojos, también la vida cobra otra dimensión. Pienso en la canción/poema de Bob Dylan “Murder Must Foul” y en los versos donde Kennedy toma la pluma para decir: “Nunca le dispares a alguien de frente o por detrás/ Tengo sangre en mi ojo, tengo sangre en mi oído…” esa crudeza de conversar desde los límites entre la vida y la muerte nos hace sentir más vivos que nunca. Cierto, es un tema complejo y controversial que solo el arte puede llevar al nivel de lo sublime.
En “El arte de la poesía”, Ezra Pound delimitó los tres elementos fundamentales de este género literario: la melopea, que en resumen es el ritmo, la musicalidad del poema; la fanopea, que se refiere al uso de las imágenes poéticas, y la logopea, que Pound define literalmente como “la danza del intelecto entre las palabras”. El poeta Óscar Wong se refiere a ella de la siguiente forma: “la logopea ocurre en el campo semántico y no puede ser traducida”, y el poeta Alí Calderón dice que es “el concepto, las ideas, el significado”. Así como es difícil definirla, lograrla es aún más complicado y pocos poetas la pueden dominar. Se podría decir que es ese “un no sé qué que quedan balbuciendo” del que habló San Juan de la Cruz o el “duende” de García Lorca. Es ese estremecimiento que retumba en el corazón y permanece ahí reverberando incluso cuando se ha concluido la lectura. Rubén Rivera es de esos pocos privilegiados que la maneja con pericia. Imagino a su intelecto bailar entre chorros de letras que se vuelven cristalinas al llegar a la hoja. El poema de José Asunción Silva concluye con estos versos: “¡Oh, rosa de pólvora! Tú serás el ala que hará volar mi corazón”. Y veo cómo alza el vuelo ese órgano cansado por los días vividos y llega a mi mente la foto post-mortem de un rostro barbado, tranquilo y bello, intacto porque la bala se desvió del lugar común de la sien para ir directo al pecho.
Tal perece que el autor fuera un médium a quien los poetas muertos visitan para dictarle en sus noches de insomnio. Alfonsina Storni le dice: “Mi alma salta como un pez atrapado por la muerte”, mientras Gu Chen comenta “…vida es sólo una palabra que aprieto en mi puño, como un poco de niebla”. Todas estas voces se decantan en la escritura de Rivera. Como dice el poeta Mario Bojórquez en el prólogo al libro “El tigre en la casa” de Eduardo Lizalde:

“Cuando leemos un poema estamos leyendo toda la poesía universal, este trabajo en colaboración implica al idioma y a la experiencia vital del hombre sobre la tierra. Cuando leemos a un poeta, leemos también a aquellos otros que dieron testimonio de su vida y, aún más, los poemas que aún no han sido escritos por autores que aún no nacen”.
De esta forma, Rivera se conecta a las voces de los difuntos y –como un cazador de mariposas– las atrapa en su red justo mientras abandonan la vida. El poeta chino Hai Zi canta: “Soy un pedazo de riel que quiere descarrilar a la muerte”; la portuguesa Florbela Espanca susurra a nuestro oído: “Ser poeta es darles a los demás más allá del dolor, es tener dentro del corazón las garras y las alas de un cóndor”. Leer “Sendero de suicidas” sacude, eriza la piel, conmueve.
En este libro el suicidio se trata sin morbo, sin prejuicios ni lecciones morales; es la elección de un ser humano libre y es, también, un acto de amor. Al comienzo hay un maravilloso epígrafe de Arthur Schopenhauer: “El suicida quiere la vida y sólo se halla descontento de las condiciones en las cuales se encuentra. Por eso, al destruir el fenómeno individual, no renuncia en modo alguno a la voluntad de vivir, sino tan sólo a la vida”. Así que no sorprende que el poeta ruso Maiakovski pregunte: “¿Por qué habremos de pedir una limosna a Dios para decidir nuestra muerte?”. Recordé la carta suicida que el escritor colombiano (no poeta) Andrés Caicedo dejó a su madre. He aquí un fragmento: “Nací con la muerte adentro y lo único que hago es sacármela para dejar de pensar y quedar tranquilo. (…) dejo algo de obra y muero tranquilo. Este acto ya estaba premeditado. Tú premedita tu muerte también. Es la única forma de vencerla”.
“Sendero de suicidas” es una llama que se enciende en el corazón del lector sensible y es el resultado de un oficio impecable. Nada le sobra y nada le falta. Redondo, exacto, exquisito como el corte perfecto de una navaja bien afilada en una vena.
Rivera, Rubén, “Sendero de suicidas”. México: F.C.E, INBAL, ICA, 2021
También lee: