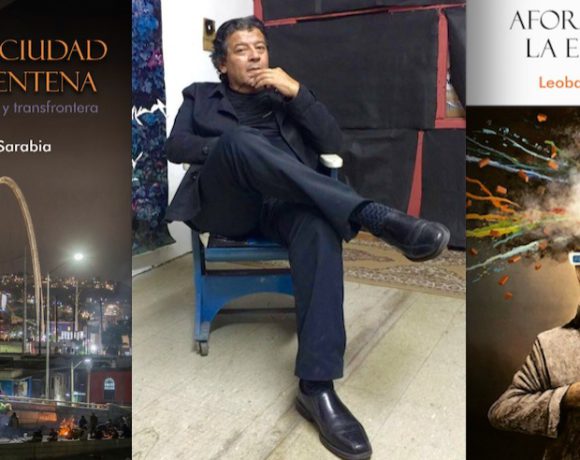El último lector / Vigencia de Sartre: el último monstruo del siglo XX

El solo hecho de observar la imagen de Sartre en actitud beligerante es para mí un signo alentador. Digo, en el buen sentido intelectual, “beligerante”, no ya como el soñador de una época que confundió el desencanto con la “verdad” —la de su militancia comunista—, y que del “técnico del saber práctico” pasó al “nuevo intelectual” que niega en sí mismo “lo intelectual” y busca universalizar el compromiso humano estrechando la cercanía con la multitud.
En el existencialismo ateo, sartreano, sí, cabe el vacío de una moda (que no requiere explicación, mucho menos expiación, como el “existencialismo cristiano” de Gabriel Marcel); movilización producto del horror de la Segunda Guerra Mundial —el absurdo fundamental, sucedáneo de toda “culpa”—, obliga al hombre de izquierda, ontólogo de la fenomenología, bajar a la calle y ofrecer al desencanto deshumanizado la posibilidad de una “libertad”, entendida —inventada— como escape a la “mala fe”, a la inautenticidad (y que no especularé sobre ello en este momento, sólo invitaré a los interesados —si los hay, en esta “Vigencia de Sartre”— a la lectura de “El existencialismo es un humanismo”, conferencia transcrita para esclarecer el existencialismo).
Una época
Cuando en los años 60 (ya rechazado el Nobel de Literatura) los policías del sistema levantaban de los mítines políticos al agitador filosófico Jean-Paul Sartre (arengando, como le observamos en diversas imágenes), Charles de Gaulle, aún presidente de Francia —haciendo gala de la humilde lección de tolerancia aprendida de Demetrio, “Asediador de ciudades”, que de seguro leyó en Plinio o en “Reflexiones de una Venus marina”, de un popular Lawrence Durrell ya traducido al galo—, rinde homenaje al coloso de “El ser y la nada”, al declarar: “¡No se puede encarcelar a Voltaire!”.
Vaya manera de engrandecer el espíritu de una época. No dijo Sartre, sino… ¡Voltaire!
En su fulgurante prefacio a “Los condenados de la Tierra”, de Frantz Fanon, Sartre escribe: «Hay que dejarlos gritar, eso los calma: perro que ladra no muerde», cuando él mismo ladra a los cuatro puntos cardinales “todos los anticomunistas son perros”. Ladra bien, no gime… como los “intelectuales” de ahora, que lo hacen con descortés melancolía, estéril amargura y nauseabundo pesimismo.
Él, que desde “Las palabras” sabe lo que es ser un “perro sabio”.
Le père Sartre
Cuando el tiempo de los dioses en la Tierra mengua y los crepúsculos se suscitan en blanco y negro, pienso en Sartre, en “Le père Sartre”, en mi “Groucho” Sartre, el “bienamado” de las juventudes. Y lo veo venir, nada formal, con su chamarra de cuero, petiso, sin corbata, boxeando con sus alumnos y emborrachándose en su compañía…
«No era un maestro como los demás —nos dice Jacques-Laurent Bost, ex alumno de Sartre—. Nos dictaba conferencias formales, como se acostumbraba en aquellos días, pero pronto nos dimos cuenta que podíamos interrumpirlo en cualquier momento con preguntas y conceptos. Todos lo llamábamos “Le père Sartre” (El padre Sartre) porque confiábamos en él, nos gustaba, lo admirábamos como a un padre. Era de talla pequeña, feo, amigable. Algunos boxeábamos con él y peleaba duro y estallaba en carcajadas auténticas, afables, cuando lo lanzábamos al piso. Era muy generoso con su tiempo, ayudaba a todo el mundo a prepararse en sus exámenes. Por ejemplo, a mí, que había fracasado el año anterior en los exámenes para el grado de bachiller. Hacía parecer como algo normal toda la ayuda que me daba —dos, tres horas a la semana para mí solo— pese a que en esa época para él el tiempo era precioso ya que trabajaba en “La náusea”. Y no era sólo trabajo. Salíamos a caminar, a beber, al cine. Poseía tanta seguridad en sí mismo. Sigo creyendo, con absoluta confianza, que él sentía que podía aprender de nosotros, como nosotros de él»*
De “La náusea” para el mundo
Cómo diablos olvidar la gran lección fenomenológica y antifenomenológica que nos deja Antoine Roquentin en “La náusea”; demoledora —contra toda estupidez—, como para abanderar con ella el tiempo presente: “No hay nada que decir —nos dice el personaje de Sartre—. Eso es lo que hay que evitar, no hay que introducir nada extraño donde no lo hay. Pienso que éste es el peligro de llevar un diario: se exagera todo, uno está al acecho, forzando continuamente la verdad”.
Soñando tampoco se renuncia a la revolución
Agosto de 1944. París es un cementerio: los nazis lo visitan y aparecen los muertos. Las hordas fascistas inician la toma de instituciones. Por honor a la cultura, hay que salvaguardarlas. A la cabeza, el etnógrafo Michel Leiris se instala en las oficinas del Museo del Hombre. Jean-Paul Sartre, en nombre de la filosofía, hace lo suyo y se dirige a la Comédie-Francaise. No encuentra a nadie. En una butaca, después de meditar lo grave de la situación, se queda dormido. Así lo encuentra Albert Camus:
—Una hora decisiva y usted roncado, monsieur —cuestiona Camus.
—Soñando tampoco se renuncia a la revolución —espeta Sartre.
¿Le gusta Sartre, coronel?
En la “La batalla de Argelia” (producción ítalo-argelina, 1966, dirigida por Gillo Pontecorvo y merecedora del León de Venecia) podemos observar aquello que Frantz Fanon ofrecía como un derecho legítimo a los pueblos colonizados: la utilización de la violencia para lograr su independencia. La película recrea la lucha por la liberación de Argelia y, a la vez, expone la crueldad de la tortura en manos de los militares franceses. En una de sus escenas —un lindo guiño existencialista del director—, el coronel Mathieu (Jean Martin), saltando escalones hacia la guarida, ofrece el ambulantaje de una rueda de prensa:
En el supuesto informativo —porque es más un desenfado—, el interrogado coronel se pregunta: “¿Qué se decía ayer en París?”, a lo que un osado periodista contesta: “Nada. Ha salido otro artículo de Sartre”.
—Me pueden explicar por qué los “Sartre” nacen siempre del lado opuesto.
—¿Le gusta Sartre, coronel? —cuestiona el mismo periodista.
—No. Pero me gusta todavía menos como adversario.
“Me gusta todavía menos como adversario”, exclama en el umbral de su oficina —con una cara de aprensión soñadora—, como queriendo decir “me gustaría tenerlo de mi lado”.
Los alfabetos de Guinea
La violencia renovable del hambre, como posición teórica, surgió a inicios de los años 60, del pasado siglo, en voz de Jean-Paul Sartre, prologuista de “Les Damnés de la terre” del anticolonialista Frantz Fanon: “¿Qué significa la literatura —interpelaba el filósofo— en un mundo que tiene hambre?”, agregando que había visto morir de hambre a unos niños y “frente a un niño que muere, “La náusea” es algo sin valor”, cuestionando todo fundamente literario que no adhiera su responsabilidad histórica a una moralidad solidaria, traducida como apoyo a los condenados de la tierra.
En aquel tiempo, presente extensivo, Claude Simon respondió, con una lucidez embravecida, una interrogante más: “¿Desde cuándo se pesan en la misma balanza los cadáveres y la literatura?”, que dio pie a extender su discurso y agregar otras dudas: “Si un novelista negro renuncia a escribir los libros que lleva dentro para enseñar el alfabeto a los escolares de Guinea, ¿qué leerán éstos más tarde si el único que podía escribirlos en su lengua no lo hizo? ¿Las traducciones de Sartre?”.
Jean-Paul Sartre proclamaba que el terror, como arma histórica —error dentro del horror, considero—, se encontraba al alcance de los parias y solía proferir: “¡El terrorismo es la bomba atómica de los pobres!”.
Él, que había sufrido —prosélito de la independencia de Argelia— dos atentados de bomba.
Se vive, es todo
El 15 de abril de 1980, los noticieros internacionales dan a conocer la muerte de Sartre (nacido en París, el año de 1905): las pantallas de televisión exhiben una larga procesión de fieles y existencialistas, gente que sabía de él —que, gracias a su “visibilidad comprometida”, lo admiraba y respetaba—, universitarios, pensadores de la época, camaradas maoístas, oponentes políticos; se habla de 50 mil personas en las calles quienes, en un silencioso andar de murmullos tristes —que dificulta el avance de la carroza—, homenajeaba al filósofo más grande del siglo XX —el más importante es Heidegger—, al hombre de acción, al dramaturgo, al escritor, al “último monstruo de la inteligencia”.
En esa conmovedora “ceremonia del adiós”, Simone de Beauvoir —su compañera de toda la vida— encabeza el cortejo fúnebre, después de abrazar largo tiempo el frío cadáver del viejo mandarín, de 74 años, autor de “Los caminos de la libertad”, “¿Qué es la literatura?”, “El muro”, “La crítica de la razón dialéctica”, entre muchas otras obras.Se está vivo un segundo antes de morir, y Sartre, ciego —una ruina gangrenada—, aún reverencial, alcanza a decir: “Le quiero mucho, amado Castor…” (Su acostumbrado “Bièvre” —Castor— por Beauvoir, que sonoriza su vínculo). Entonces ella, quien tanto lo amó, escribe: «He aquí el primero de mis libros** —sin duda el único— que usted no habrá leído antes de ser impreso. Le está enteramente consagrado, pero ya no le atañe.
»[En él] hablo algo de mí, porque el testigo forma parte de su testimonio, pero lo hago lo menos posible. En primer lugar, porque no es mi propósito y, además, como ya señalé respondiendo a los amigos que me preguntaban cómo tomaba su muerte: “Eso no puede decirse, no puede escribirse, no puede pensarse; se vive, es todo”»
Sí, a Sartre hay que leerlo de cualquier manera y en cualquier circunstancia. Negar a Sartre y al existencialismo sólo sería “inexistencialismo sartreano”.
raelart@hotmail.com
*Jacques-Laurent Bost, ex alumno de Sartre en Le Havre y director del semanario de izquierda Le Nouvel Observateur (entrevistado en 1973, por John Gerassi).
**Prefacio de la “La cérémonie des adieux” (Editions Gallimard, 1981)