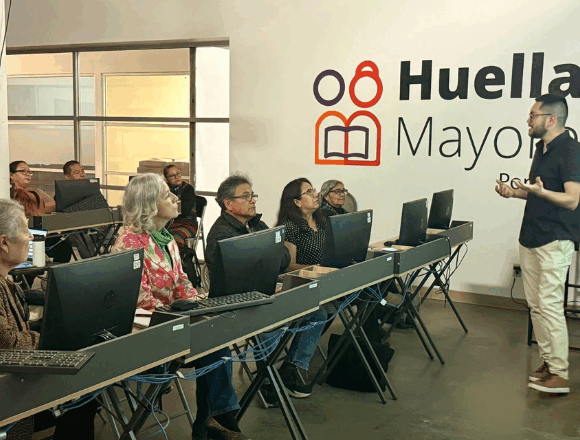100 años de guerra contra el pueblo palestino

Ante el genocidio del pueblo palestino que Israel perpetra desde el 7 de octubre (unos 30 mil masacrados, 80 por ciento de los cuales son mujeres y niños, 70 mil, heridos, 7 mil desaparecidos, 570 mil personas al borde de la hambruna y un millón 900 mil desplazados, tan sólo en Gaza), lo primero que experimentamos, si conservamos un mínimo de humanidad, es rabia. Cada día, nos preguntamos ¿cuántos niños palestinos asesinarán hoy los soldados de Israel?, ¿cuántas mujeres violarán?, ¿cuántas escuelas y hospitales destruirán?, ¿cuántas casas y servicios públicos derribarán?, ¿cuántos olivos arrancarán?
Mientras, unas militares se toman alegremente una selfi entre ruinas humeantes y May Golan, ministra de Igualdad Social de Netanyahu, se afirma «orgullosa» de la destrucción causada por su país. Otra funcionaria, Orit Strook, quien siendo ministra de Asentamientos y Misiones Nacionales, vive en una colonia ilegal, declara que un Estado palestino nunca existirá pues sería una «amenaza existencial» para su país. Estas no son las provocaciones de un gobierno derechista, sino las posturas de gran parte de la clase política israelí expresadas de forma cruda. En días pasados, el Parlamento hebreo, el Knesset, aprobó por mayoría (99 votos de 120) el rechazo a cualquier intento de crear un Estado palestino.
¿Qué podemos hacer los disidentes de este mundo desventurado para frenar la matanza? Poco y mucho. En el trabajo, en la escuela, en la fábrica, en el barrio, donde estemos, además de no cansarnos de manifestar nuestro horror, tenemos que hablar de Palestina e intentar comprender lo que pasa, más allá de nuestra indignación.
Muchas crónicas sobre Israel y Palestina están empapadas de rancio racismo; suelen presentar a los israelíes como modernos y civilizados y a los palestinos como anticuados y fundamentalistas. Es verdad que el fundamentalismo es una desgracia en cualquiera de sus variantes, pero no es prerrogativa de los árabes. Por otra parte, esta narrativa oculta el tema de fondo: en pleno siglo XXI, Israel es un Estado colonial que practica un colonialismo agresivo o colonialismo de asentamiento. Éste ocurre cuando los colonos invaden las tierras habitadas por residentes autóctonos para remplazarlos con una sociedad étnica y culturalmente «pura». Así, Ilán Pappe, historiador israelí de la corriente que ha deconstruido los mitos fundadores del sionismo, insiste en que Israel no es una democracia, sino una «etnocracia», un régimen que establece los derechos de los ciudadanos en función de sus orígenes y creencias.
Hoy el Estado judío cuenta con casi 10 millones de habitantes, de los cuales 25 por ciento –gran parte árabes, pero también cristianos, drusos y otras minorías– no son judíos y son tratados como ciudadanos de segunda. Según el historiador palestino Rashid Khalidi –de quien tomé prestado el título de este texto–, las leyes restringen el acceso de los árabes a la propiedad de la tierra, así como su residencia en comunidades judías; oficializan la confiscación de propiedades privadas y colectivas de personas no judías e impiden que la mayoría de los refugiados palestinos regresen a sus hogares, al tiempo que otorgan esos derechos a inmigrantes judíos recién llegados.
Es evidente que un sistema así sólo puede sostenerse por la fuerza, y la verdad es que la guerra contra el pueblo palestino no empezó el 7 de octubre a raíz de la acción terrorista de Hamas, ni con la ocupación de los territorios árabes en 1967. Tampoco arrancó con la guerra de 1948, cuando se estableció el Estado hebreo sobre las ruinas de la sociedad precedente. Los palestinos llaman nabka, o «catástrofe», a la tragedia que sufrieron en aquel tiempo, cuando entre 750 mil y 900 mil de ellos fueron expulsados de sus tierras. Si aquella fue una catástrofe, ¿cómo le llamarán a lo que les pasa ahora?
La guerra de los 100 años tampoco empezó entonces, sino que se remonta, por lo menos, a la famosa Declaración de Balfour (2/11/1917), cuando, en plena Guerra Mundial, el secretario de Relaciones Exteriores de Reino Unido, Arthur Balfour, dirigió una carta al banquero Lionel Walter Rothschild, representante del movimiento sionista, que ratificaba el apoyo oficial del gobierno de su majestad al proyecto de establecer un hogar nacional para el pueblo judío en Palestina, entonces bajo administración otomana. El detalle es que el documento ni siquiera menciona la existencia del pueblo palestino y éste nunca fue consultado al respecto.
Otro hito de esta historia trágica es la Resolución 181 de la ONU (1947) que estableció la división de Palestina en un Estado judío y otro árabe más pequeño. Fraguado gracias a la Unión Soviética y a Estados Unidos, gracias a la alianza espuria de Stalin con Truman, el documento ratificó la entrega a los sionistas, que representaban la tercera parte de la población de 78 por ciento, de la antigua Palestina bajo el mandato británico. ¿Tenían derecho los judíos sobrevivientes del Holocausto de infligir ese castigo a los palestinos? ¿Tenía derecho la ONU a legalizarlo?
No se trata de echar al mar a 7.5 millones de judíos israelíes, pero es evidente que la solución de los dos estados es obsoleta. La pacificación entre los dos pueblos tiene que pasar por el reconocimiento de los agravios hechos a los palestinos. Si bien ahora no hay posibilidad de que los dos pueblos se entiendan, algún día esto sucederá, porque las guerras no son eternas y un Estado colonial no puede durar mucho. Entonces, los israelíes recordarán a Martin Buber y su lema de una tierra para dos pueblos, pero también de Henrick Erlich, judío antisionista ejecutado por Stalin y quien gritaba a sus correligionarios: «No. ¡Nosotros no somos un pueblo elegido!»
Mientras, observamos una macabra conexión entre la destrucción de Gaza y el capitalismo global. Lo que tenemos a la vista es una forma apocalíptica de acumulación por despojo, cuyo objetivo es abrir espacios a las empresas globales. A finales de octubre pasado, cuando se intensificaban los bombardeos, Israel comenzó a conceder licencias a energéticas trasnacionales para explorar yacimientos de gas y petróleo frente a las costas de Gaza y una empresa inmobiliaria israelí, conocida por edificar asentamientos en suelo palestino ocupado, anunció en diciembre que construiría casas de lujo en los barrios bombardeados. Y para los inconformes queda la sepulcral advertencia de Blinken: «En el sistema de relaciones internacionales, los países pueden elegir entre estar en la mesa o en el menú».
*Profesor de tiempo completo en la Academia de Historia de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México