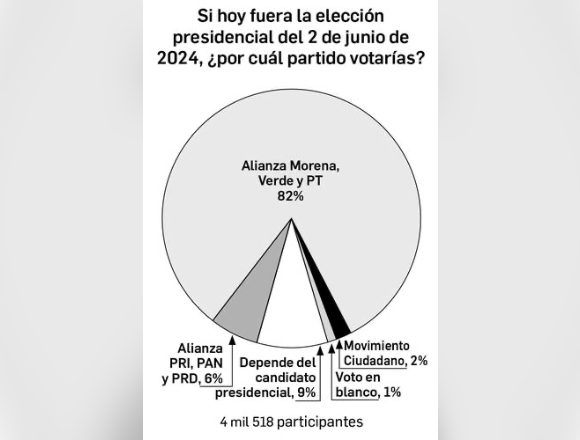Mar de historias | El caballero de la rosa

«Acuérdese, Carito, es un encargo. En cuanto pueda vengo a recogerlo”, me dijo don Anselmo antes de que la trabajadora social le indicara el camino hacia el zaguán, rumbo al centro de salud donde lo atenderían de algunos de sus muchos males. Hice lo único posible en aquel momento: le puse la mano en el brazo, lo oprimí suavemente para expresarle mi afecto y le contesté que no se preocupara. A su regreso encontraría sana y salva su»rosa de las nieves».
Así llamaba el viejo a la rosa encarnada que dentro de una burbuja de plástico permanecía, hermosa y suculenta, ajena al tiempo. Bastaba con agitar el globo un poco para que sobre los pétalos de la flor cayera una sutil cortina nevada que le recordaba a don Anselmo los tres meses que, a los pocos años de casado con Leonor, había vivido en Dallas, haciendo en un restaurante mexicano los trabajos más elementales. El clima, el desconocimiento del idioma, su aislamiento y sobre todo la ausencia de su mujer lo obligaron a regresar a México.
II
Según me lo contó alguna vez que coincidimos en la azotea del edificio, el episodio de sus experiencias solitarias en Texas era el principal tema de conversación con que encantaba a Leonor las tardes del domingo, únicas que podían descansar en su casa: dos cuartos irregulares, construidos sobre un terreno lejano que poco a poco fue poblándose, comprado con sus ahorros, en un solo pago y a muy bajo precio.
Todo iba bien hasta que al poco tiempo, repentinamente, empezaron a aparecer desconocidos que se decían dueños de la casa y reclamaban sus derechos de propiedad mostrándoles papeles falsos o a veces sin más apoyo que su dicho firmado en términos de violencia. Las amenazas no modificaron la decisión de los viejos de permanecer en sus cuartos hasta el fin de sus días, amparados por unas escrituras que creyeron legítimas y conservaban junto con su único tesoro: la «rosa de las nieves».
III
Pasadas unas semanas –según me dijo don Anselmo– cuando él y Leonor se pensaban fuera de peligro, una madrugada de noviembre apareció otro sedicente propietario acompañado de tres hombres armados con marros y palas. La siniestra pandilla sorprendió a la pareja indefensa, en pleno sueño. Sin más explicación que una orden de que abandonaran la casa de inmediato, los allanadores empezaron a destruir cuanto encontraban a su paso profiriendo insultos y acusaciones según las cuales Anselmo y Leonor eran unos invasores que merecían, cuando menos un castigo ejemplar o la cárcel. En las casitas vecinas algunas veces se encendieron y apagaron las luces.
Don Anselmo me contaba, con un dejo de doloroso orgullo, que Leonor, la más combativa, se aferraba a las ropas de los desconocidos para suplicarles que tuvieran piedad de ellos, que sólo eran dos viejos que vivían de la pepena y no le causaban mal a nadie. Como respuesta, el jefe de la pandilla se reía y azuzaba a sus compañeros a acelerar su tarea destructiva impune.
En un último intento por frenarla, Leonor quiso impedir que se adueñaran de la «rosa de las nieves», forcejeó, cayó al suelo, se golpeó la cabeza contra una piedra y allí quedó mientras a muy corta distancia de ella, dentro de la burbuja de plástico, seguía cayendo sobre la rosa perfecta y opulenta, una cortina de nieve sutil y delicada.
IV
No fue fácil lograr que don Anselmo me dijera qué había sido de su vida después de eso. En resumen, la búsqueda de trabajo y de un sitio en donde refugiarse con el recuerdo de Leonor y aquella burbuja que le evocaba su sonrisa, su mirada incrédula cuando escuchaba el relato de sus días en Texas. Caminando, pidiendo de puerta en puerta, al fin había conseguido que Mary, la encargada del edificio en donde vivo, le permitiera quedarse en el cuarto de azotea junto a la covacha donde está la bomba del agua a cambio de que él se comprometiera a mantener limpios pasillos y escaleras.
Hacia el atardecer don Anselmo salía para continuar, mientras sus fuerzas se lo permitían, con su tarea de pepenador y así regresar a alguno de los muchos caminos recorridos con Leonor o quizás, no lo sé, para buscarla aunque tal vez sin ninguna certeza de encontrarla.
Hablaba de ella como si fuera a regresar en cualquier momento para pedirle que le devolviera la burbuja con la rosa encarnada de la que él era guardián. Recuerdo que don Anselmo sonrió feliz cuando le dije que yo, en secreto, me refería a él como el caballero de la rosa: uno más de los personajes que deambulan por la ciudad, cargados con sus historias que las calles nos cuentan desde su silencio de piedra abrumador pero lleno de vida y de esperanza.
V
Ignoro si don Anselmo volverá al edificio. El cuarto que habitó durante algunos años permanece oscuro, cerrado. A veces, cuando subo a la azotea caigo en la tentación de asomarme por la ventanita, junto a la puerta, pero no logro ver nada. Frente a esa realidad me compenso con saber que en mi departamento conservo intacta la «rosa de las nieves», para devolvérsela cuando él regrese. Mientras ese día llega, recupero su presencia, su voz, el trágico relato de su vida cuando me acerco a la burbuja de plástico, la agito y cae, sobre la rosa ajena al tiempo, esa escarcha de nieve cargada de recuerdos.
Si tuviera valor para hacerlo, ahora mismo empezaría a escribir un cuento que podría titularse El caballero de la rosa, que empezara diciendo:»Acuérdese, Carito, es un encargo. En cuanto pueda vengo a recogerlo».