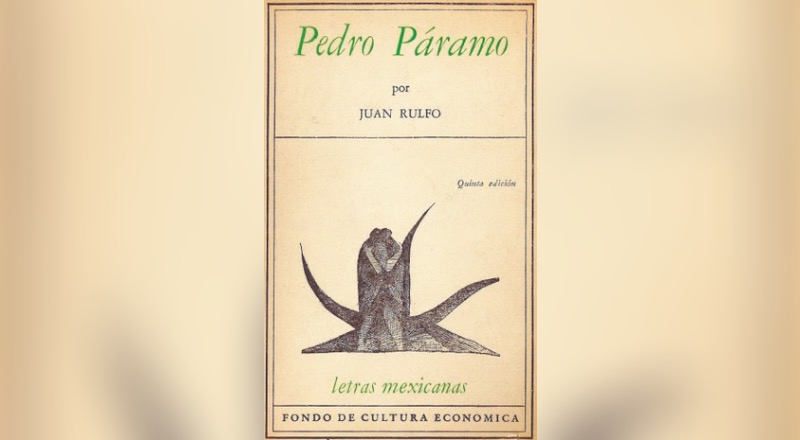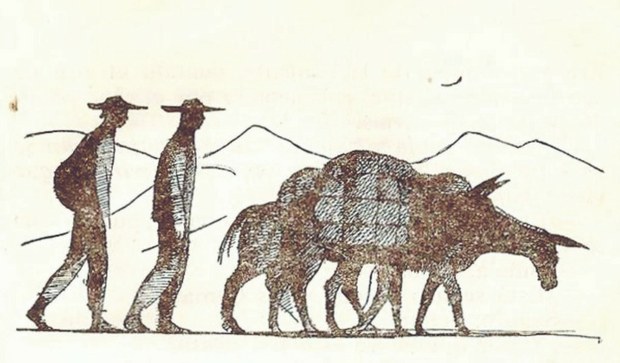Voces sobre Pedro Páramo
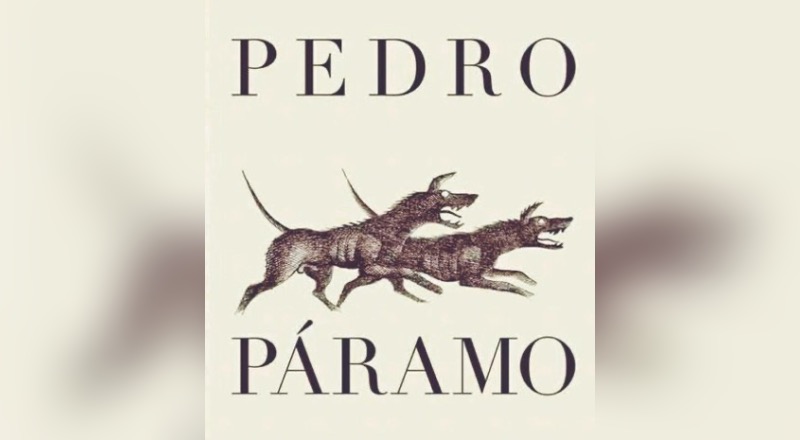
Buscando cierto apunte sobre el temblor del ’85 di con este escrito de acaso 1990, el cual, exceptuada la alusión al canadiense Cohen, apenas añadida, fue leído por entonces en San Gabriel, Jalisco, como parte de un tan sencillo como sentido homenaje al autor de ‘El Llano en llamas’. Tal vez por el mismo año se publicaron estas “Voces…” en el único número de la revista universitaria tapatía ‘Ametrías’. Tras una levísima edición me atrevo a rescatarlo para un público menos restringido.
Pedro Páramo es una novela fantasma o, mejor, es el fantasma de una novela.
Pedro Páramo es una novela hecha de voces o, tal vez, deshecha en voces.
El habla de Pedro Páramo es un habla agujerada, como el retrato de Doloritas, llena de agujeros.
De voces agujeradas, de voces que entre que alcanzan y no a ser oídas. Quizá una de las posibilidades de oír Pedro Páramo sea precisamente desde un oír agujerado.
Las voces fantasmales de Pedro Páramo piden (¿crean?) un oído fantasma.
El problema de leer Pedro Páramo es, siempre, que uno empieza a habitar el mundo de los muertos. En algún lugar leí que para que la comunicación sea eficaz debe darse entre iguales: cuando leemos Pedro Páramo sabemos que los muertos no le hablarían a uno, que uno no oiría a los muertos si no de algún modo –sin duda metafórico, mas no irreal– estuviera muerto también.
A la mitad de la novela –nadie lo ignora– uno se sorprende de estar hablando con un muerto. La segunda sorpresa, bien que ligeramente, es más escalofriante: uno, al leer Pedro Páramo, se descubre personaje acabado –muerto– de una novela que alguien, no me pregunten quién, está contando.
Pedro Páramo es una novela hecha de retazos, no: a retazos. No: Pedro Páramo es una novela en ruinas. Unas ruinas en ruinas, de novela.
Pedro Páramo puede ser –ha sido– leída como novela de la orfandad. Puede también abordarse como una novela de amor. Es la novela de la orfandad en que nos deja el no dejarnos guiar por el amor.
Si Susana San Juan es el amor sin objeto –sin objeto de amor–, el personaje Pedro Páramo es el que tiene un objeto de amor, sin amor.
Algo que me hubiera gustado preguntarle a Rulfo es si su Pedro Páramo no es la versión jalisciense de El ciudadano Kane. Y también si el principio de El extranjero no influyó en la entrada o apertura de su novela.
Querer que el mundo sea como uno quiere que sea no es por sí mismo malo. Malo es creer que
ese ser el mundo lo que uno quiere que sea se logrará sin el trabajo del amor.
Lo único que no tiene Pedro Páramo es lo único que le falta: amor.
Susana San Juan, tal vez a diferencia de Fuensanta, nombres cuyas sonoridades guardan similitudes, sí conocía el mar.
El mar, el darse entera, pero al amor, no a la mímica del amor –y sus hechicerías.
Susana es la memoria del amor. Pedro tan sólo su recuerdo.
Una vez a la hora de la siesta soñé –tuve la onírica certeza de que– oía la voz de Pedro Páramo. Desperté a tiempo para escuchar que en la radio había acabado de sonar Leonard Cohen con I’m your man.
Voces aparecidas. A uno se le aparecen voces en Pedro Páramo.
Resulta interesante observar que el fenómeno de la lectura no se da –o casi no se da– en Pedro Páramo. Susana alguna vez lee el periódico, Toribio Aldrete –a fuerzas– lee un papel escrito con lenguaje de leguleyo… La escritura como acto no se ve, y cuando aparece, en el diálogo entre Toribio y Fulgor, es para ser objeto de mofa. Queda la sensación de que lo que Rulfo quiere decir es que la escritura que no es habla –que no es voz– no sirve para nada, excepto, si se quiere, para fundar reinos terrenales: aun en el mejor de sus sentidos, imaginarios.
“¿La ilusión?, eso cuesta caro”, dice uno de los personajes, la Cuarraca. Pedro Páramo, inteligente para, cerrándoselo a los demás, abrirse paso en el mundo, no lo es para conquistar a una mujer –a la que prácticamente tiene presa pero nunca, en modo alguno, posee. Hay algo que Pedro Páramo nunca pudo tener: lo que más quiso.
Pero lo que más quiso no era una mujer, sino una armonía, una vida armónica, cuyo recuerdo aún guarda. Gracias en parte a él, Susana San Juan es una armonía dislocada. Sin embargo, dislocada y todo, descentrada, Susana San Juan es la armonía central de las voces rulfianas.
Susana San Juan es también otra cosa: lo inviolable, y la seguridad final, para Pedro, de que todo lo es. Más: de que no es posible poseer, sino entregarse –algo que Pedro Páramo desde muy chico dejó de hacer.
Que Susana San Juan es una mujer lúcida no parece susceptible de ponerse en duda. Su lenguaje, al contrario del de todos los demás personajes, es un lenguaje simbólico, porque –pienso– procede del desinterés; bien que, reconozcámoslo, no de la generosidad.
Excepto el suyo, todos los lenguajes de los personajes de Pedro Páramo son lenguajes que quieren algo. Susana San Juan no quiere sino que la dejen en paz. Mas el lenguaje del símbolo no es el lenguaje de la paz, pues el lenguaje del símbolo es el lenguaje del lenguaje, que es el lenguaje del nacimiento del lenguaje. El lenguaje de Susana San Juan, quien se niega al lenguaje, es el del no comercio con el lenguaje. No hablar para nada, o hablar para nada, o por nada, pero no para algo. Su sinsentido tiene, sin embargo, un sentido: hacer que los lenguajes de los demás, que en su afán de querer no van a ninguna parte, vayan a una, al lugar donde habita el significado sensible.
Pedro Páramo sólo tuvo una Media Luna. La otra mitad –Susana, la mujer, el amor, la vida realizada– no la pudo tener.
Algo más: el lenguaje simbólico es el único que no puede mentir. Porque el lenguaje simbólico acepta, como principio de su hablar, eso tan conocido de que lenguaje es aquello mediante lo cual es posible engañar. Y, entonces, advertido de esa fatalidad, procura no el decir verdad sino el decir, el dejarse decir. El lenguaje simbólico es el lenguaje de la negación del yo como lugar del habla; el de la asunción del yo como lugar donde (imantadas o no) se juntan las palabras.
El lenguaje simbólico es lenguaje que oye al lenguaje, que aprende –porque lo sabe– a hacerse oír desde el oído mismo. El lenguaje simbólico es la prueba no de que hablamos sino de que somos oídos, de que, siempre, somos oídos.