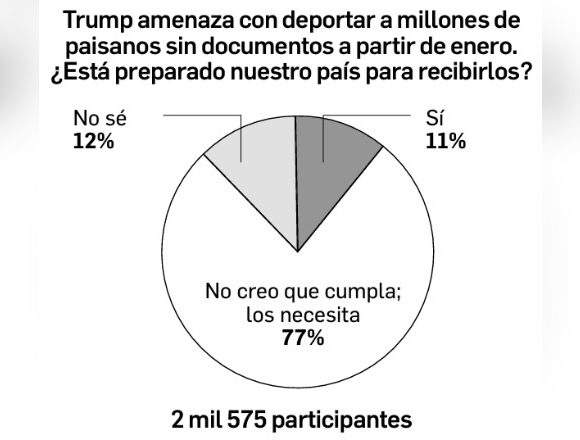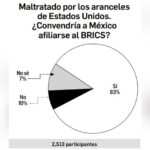El último lector | Si consigue decir lo que piensa, en ello hay ya belleza

Jean-Paul Sartre proclamaba que el terror, como arma histórica —error dentro del horror, considero—, se encontraba al alcance de los miserables y solía proferir: “¡El terrorismo es la bomba atómica de los pobres!”.
Él, que había sufrido —prosélito de la independencia de Argelia— dos atentados de bomba en el departamento donde vivía con su madre.
Lejos de los adoquines y las barricadas estudiantiles que —a paso resuelto, del todo beligerante— dejaron los movimientos estudiantiles del pasado siglo, el también filósofo Theodor W. Adorno —imputado que rehuyó a la “praxis”, protegido en el “Gran Hotel Abismo”, que fue el búnker ideal de la Escuela de Frankfurt—, parece ofrecernos una pista reflexiva que resguarda sus esquirlas teóricas en cada palabra: “Las barricadas son ridículas contra quienes controlan la bomba”.
Una enunciación que no le viene nada mal al “Tribunal Russell-Sartre” (el memorable e independiente Tribunal Internacional sobre Crímenes de Guerra).
En el mismo tenor, me valgo ahora del diálogo que, en ese mismo tiempo, se daba entre Alexandre Kojève y Raymond Aron —también filósofos— en la ruptura parisina de los sesenta: “¿Cuántos muertos?”, pregunta el ruso. “Ninguno”, responde el autor de “El opio de los intelectuales”. A lo que Kojève dictamina: “Entonces en mayo del 68 no pasó nada en Francia”.
En mi artículo “Instrucciones para una ilusión” refiero que, en algún momento de la Historia, dejamos de cargar piedras para llevar libros… En 1968, año crucial de las revueltas, volvimos de nuevo a los libros, pero gracias al poder de las piedras.
Ahora me pregunto: ¿En qué momento de la Historia dejamos de cargar piedras, libros y utopías para trepar de nuevo a las ramas de los árboles?
¿Qué se puede hacer? ¿Qué puede suceder? ¿Qué se puede esperar?
¿Disparar a los autos desde esos árboles, como Harry Haller en las páginas de “El lobo estepario”?
Pasados los siglos, ante un futuro prescrito, nuestra memoria se transformó en imperio de papel (que se va cifrando, de una época a la fecha, en archivo digital). ¿Leeremos la filosofía, la historia, la sociología, la psicología, la antropología, así como toda aquella vasta literatura que la resguarda —novelas, relatos, cuentos, poesía— o la dejaremos pasar de largo, como un viejo amor, ciegos de una felicidad mundana que nos entretiene?
Pienso aquí —sin separarme mucho de Gilles Deleuze— que el libro continúa siendo ese pequeño engranaje fantástico que nos conecta a “una maquinaria exterior mucho más compleja” que es la acción…
En un post, no muy reciente (situado en Hipermediaciones), titulado “¿Bibliografía del oprimido? Hacia una crítica de la razón bibliográfica”, se consulta a una serie de personajes que comparten opinión en un mundo convertido en laboratorio social, académico, editorial y de comunicación digital interactiva. Se cita, en primera instancia, “La Biblioteca Esencial del Pensamiento Contemporáneo”, puesta a disposición por el diario La Nación de Argentina, uno de los más evidentemente conservadores, y se interroga la utilidad del contenido bibliográfico que “incluye obras de Marx, Foucault, Barthes, Bourdieu, Todorov, Freire, Gramsci, Lacan, Piaget y otros pensadores que proponen una mirada crítica de la sociedad”.
Al parecer, entre las muchas palabras sensatas —que las hay, de lo más interesante—, la respuesta que se me acomoda es la que suscribe Walter Scolz: “…el pensamiento crítico ya no está en los libros, en autores o conocimientos consagrados, sino en la persona”.
¿Ya no está en los libros? ¡Nunca lo estuvo! ¡Se luchó para que en ellos perviviera! Porque los libros, en su coherencia formativa y narrativa (aristotélica, por convencionalidad), así como su despliegue, ofrecen la lectura de la gramática de la realidad para aquellos que no están en la batalla callejera —en la rebelión, la revuelta o la revolución— o frente a los apocalipsis sanguinarios que cada vez se repiten de manera más bufa.
Con Hegel, Marx y Nietzsche —y que ningún ignorante titulado alegue su falta de vigencia— bastaría para desmenuzar a dentelladas la cadena bibliográfica que mantiene al perro atado a la “crítica” modorra y sonámbula de la Modernidad (o “postmodernidad”, según algunos), que se da en legión, sobre todo, en académicos universitarios y otros profesorcillos inservibles, auto coronados como intelectuales de plantel.
Refrendando el concepto de “escritor comprometido” —en el más profundo sentido sartreano—, existe la bibliografía suficiente (como la que pone a disposición el diario La Nación y otros periódicos de España), la cual refleja, espejea o deja ver el análisis sostenido de la devastación del capitalismo depredador, esa “crueldad mágica” que consuela con la lógica del gasto, el abuso y el robo permitido, en un despilfarro imparcial que genera desgracia desmedida y demasiada miseria, que incluye diversos tipos de hambreados e insatisfechos física, mental, existencial, emocional y un largo etcétera, etcétera, etcétera…
No son los libros, sino el sujeto “guardián”, como perro dormido —que en su sueño ingrato roe el hueso viejo mientras el ladrón roba a otro ladrón—, despreocupado de su consciencia, alejado de su realidad, inoperante en su circunstancia.
La violencia renovable del hambre, como posición teórica, surgió a inicios de los años 60 del pasado siglo, en voz de Jean-Paul Sartre —ya más 3M: “Marx-Mao-Marcuse”, que existencialista—, prologuista de “Les Damnés de la terre” del anticolonialista Frantz Fanon: «¿Qué significa la literatura —interpelaba el autor de “El ser y la nada”— en un mundo que tiene hambre?», agregando que había visto morir de hambre a unos niños y «frente a un niño que muere, “La náusea” es algo sin valor», cuestionando todo fundamento literario que no adhiera su responsabilidad histórica a una moralidad solidaria, traducida como apoyo a los condenados de la tierra.
En aquel tiempo, presente extensivo, Claude Simon respondió, con una lucidez embravecida, una interrogante más: “¿Desde cuándo se pesan en la misma balanza los cadáveres y la literatura?”, que dio pie a extender su discurso y agregar otras dudas: “Si un novelista negro renuncia a escribir los libros que lleva dentro para enseñar el alfabeto a los escolares de Guinea, ¿qué leerán éstos más tarde si el único que podía escribirlos en su lengua no lo hizo? ¿Las traducciones de Sartre?”.
A fin de cuentas, no todos son una “hiena dactilógrafa” o “un chacal con bolígrafo”, como Stalin llegó a decir de Sartre, después de prohibir sus “Manos sucias” en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la mismísima Rusia.
Si consigue escribir lo que piensa —como lo hace Adorno—, en ello hay ya “acción”.
Lo demás: Literatura. Y su envase, el libro.
raelart@hotmail.com